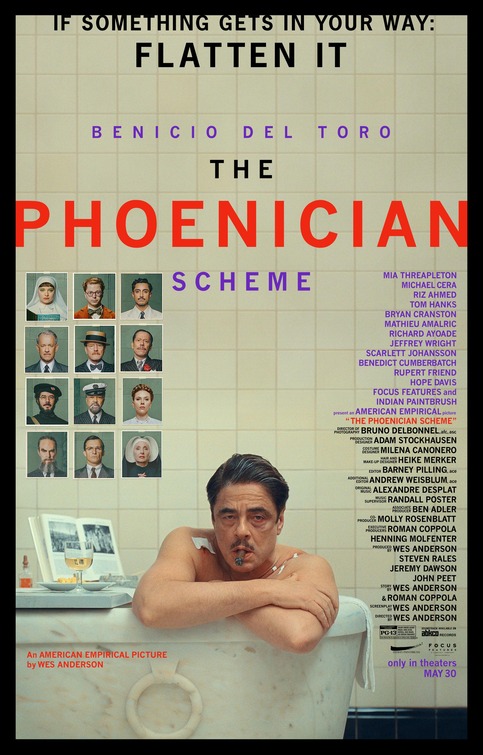Jacques Tati es, en muchos sentidos, un arquitecto del desconcierto. En Playtime (1967), su obra más ambiciosa y radical, construye no solo una película sino un universo donde la modernidad se convierte en una trampa de vidrio, acero y reflejos. Este film, que desafía toda noción tradicional de narrativa y comedia, funciona como una sinfonía visual sobre el caos ordenado de la vida contemporánea. Su precisión formal y su ironía silenciosa lo convierten en una de las obras maestras más singulares de la historia del cine.
La trama, si puede llamarse así, es mínima: Monsieur Hulot —figura habitual del cine de Tati— deambula por un París ultramoderno en el que los espacios parecen diseñados más para impresionar que para ser habitados. Oficinas, ferias comerciales, aeropuertos, apartamentos y restaurantes se suceden con una lógica coreográfica más cercana a la música que al drama. No hay conflicto central, ni evolución psicológica de personajes: Playtime observa, con una distancia cómica pero profundamente humana, el absurdo del progreso tecnológico y la homogeneización de la vida urbana.
Lo primero que asombra en Playtime es su monumental construcción. Tati mandó erigir un set completo —conocido como “Tativille”— que replicaba un París del futuro hecho de acero, vidrio y geometría. Este entorno, más que un escenario, es el verdadero protagonista. Los personajes, reducidos a figuras que se desplazan con torpeza entre puertas automáticas y pasillos interminables, parecen juguetes atrapados en una maqueta. La escala arquitectónica se impone sobre la escala humana: una metáfora perfecta de la alienación moderna.
El trabajo visual es minucioso hasta el delirio. Tati rechaza los primeros planos y el montaje convencional: la cámara se mantiene siempre a distancia, permitiendo que múltiples acciones ocurran simultáneamente en el mismo encuadre. Este recurso convierte cada plano en un microcosmos de gags visuales, donde el espectador elige dónde posar la mirada. Es un cine que exige atención activa, que confía en la inteligencia del público. La comedia, lejos del golpe de efecto, surge del ritmo, del espacio y de la observación precisa del comportamiento humano.
El sonido, por su parte, es un prodigio de diseño. Tati prescinde casi por completo del diálogo articulado; las palabras se diluyen en murmullos y ecos, como si el lenguaje mismo hubiera perdido sentido en un mundo dominado por la tecnología. Los ruidos —el chirrido de las puertas, el zumbido de los neones, el tintineo de los vasos— adquieren protagonismo cómico y poético. En ese paisaje acústico, cada sonido tiene una función narrativa y simbólica.

A medida que la película avanza, Playtime se transforma. Lo que empieza como una sátira del funcionalismo y la deshumanización urbana deriva, en su último acto, hacia una especie de carnaval liberador. La secuencia del restaurante, que ocupa casi un tercio del metraje, es un estallido de caos controlado: un espacio elegante que se descompone lentamente hasta volverse festivo. Allí, la rigidez moderna cede ante la espontaneidad y la risa; la humanidad recupera su lugar entre los escombros del diseño perfecto. Es una de las escenas más magistrales de toda la historia del cine, una danza de desorden que encierra una esperanza discreta: que incluso en la modernidad más fría aún puede florecer la vida.
Tati logra un equilibrio casi imposible entre crítica y ternura. Nunca ridiculiza a sus personajes; los observa con compasión, como un antropólogo del absurdo. Su mirada, profundamente humanista, evita el cinismo. Playtime no condena la modernidad, sino que la contempla como un fenómeno fascinante y a la vez risible, lleno de belleza y desorientación. En su precisión técnica y su poesía visual, el film anticipa preocupaciones contemporáneas sobre la uniformidad global y la pérdida de identidad cultural.
Más que una película, Playtime es una experiencia sensorial y filosófica: un viaje a través de la forma, el movimiento y la percepción. Su aparente frialdad esconde un humor delicado, una melancolía profunda y una fe inquebrantable en la posibilidad de redescubrir la humanidad entre las superficies reflectantes.
Una obra maestra de la observación y el detalle, que sigue desafiando al espectador más de medio siglo después. Playtime no envejece: simplemente se vuelve más relevante con cada ciudad de cristal que construimos.